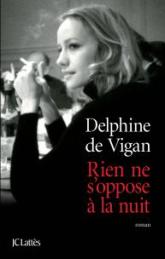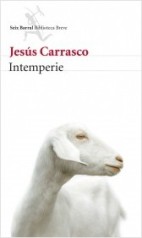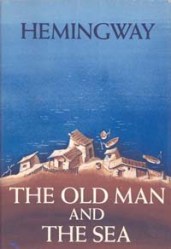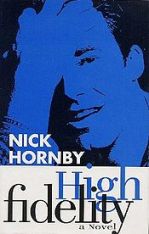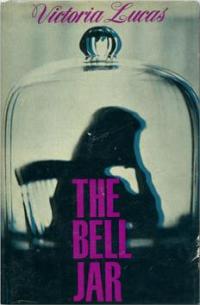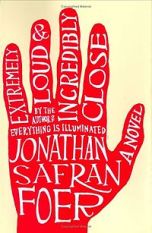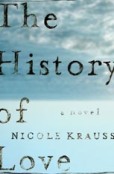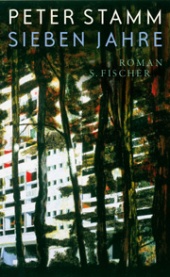Hace relativamente pocas semanas, mientras me saltaba las listas de «los mejores de» que iban publicando diferentes medios, estuve pensando en esa necesidad que tenemos de categorizar las cosas. No importa si la materia es trascendente, porque lo fundamental es reducirla a un top ten que simplifique nuestra toma de decisiones: qué disco comprarse antes que otro, cuál regalar; el libro para las vacaciones; los atributos que no deben faltar a la mujer perfecta…
A menudo aprovecho cualquier conversación para hablar de libros. Leído suena mal. Protagonizado es aún peor. Cada vez que me doy cuenta, siento más vergüenza que la anterior –excepto con mi padre, que es capaz de sacar a colación una biografía de Hernán Cortés mientras te pide que le pases el plato del jamón, sin sonrojarse–. Me gustaría ser como mi padre y desmitificar sin darme cuenta algo tan metido en mí como los libros. Sin embargo, por ahora no puedo.
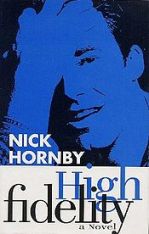 El caso es que, durante algunas de esas conversaciones que culminan conmigo sintiéndome culpable de mi propia situación embarazosa, alguien me ha pedido una lista de libros. Así, de golpe. Es por eso que tengo alguna lista personalizada y algunas otras, más generales, pero nunca he logrado LA lista. Porque las listas perfectas no existen, y de la misma forma que Rob Fleming no consigue resumir en un casete su amor por Laura en Alta fidelidad (Nick Hornby: High Fidelity, Gollancz, 1995), siempre que entrego una lista estoy contribuyendo a esparcir mi decepción.
El caso es que, durante algunas de esas conversaciones que culminan conmigo sintiéndome culpable de mi propia situación embarazosa, alguien me ha pedido una lista de libros. Así, de golpe. Es por eso que tengo alguna lista personalizada y algunas otras, más generales, pero nunca he logrado LA lista. Porque las listas perfectas no existen, y de la misma forma que Rob Fleming no consigue resumir en un casete su amor por Laura en Alta fidelidad (Nick Hornby: High Fidelity, Gollancz, 1995), siempre que entrego una lista estoy contribuyendo a esparcir mi decepción.
La lista de libros perfecta solo está en la cabeza de quien cree que ya ha leído lo bastante. En esa cabeza, basta hacerse con el 90 % de su lista para convertirse en alguien digno de conversación.
Enlazando con la idea de las listas y las razones por las que se elaboran, vía Twitter llegué a la confeccionada por Emily Temple: «Ten books that could save your life» («Diez libros que podrían salvarte la vida»). Y me vine arriba. Jamás conseguiré la lista perfecta, pero sí recuerdo qué libros me alejaron de un hoyo. La culpa fue de Emily Temple.
Mi lista no incluye los libros de mi vida. O mejor dicho, hay algún libro de mi vida que sí está en la lista. Tampoco están los libros que metería en mi cápsula del tiempo si yo fuera un personaje de sitcom enfrascado en el proyecto de Ciencias. No son títulos históricamente mejores ni necesariamente brillantes. Solo son algunos libros que, un día, me salvaron la vida, y el acto de salvar ni es racional ni podría explicarse en un millón de blogs. Tal cual.
- La campana de cristal (Sylvia Plath: The Bell Jar, Heinemann, 1963)

Sylvia Plath, con sus hijos. Álbum familiar
Traducida en España como La campana de cristal (Edhasa, 1982), la novela póstuma que Plath publicó como Victoria Lucas fue una lectura de primavera a los 15 años. Si escribo que hace dos décadas casi nadie sabía quién era Plath y hoy se le dedican artículos larguísimos con motivo del aniversario de su suicidio, quedará mal, pero es la verdad.
La historia de Esther Greenwood y su habilidad para sentirse muy triste cuando se suponía que debía ser dichosa me sirvió para conocer esa época (finales de la década de 1950 y principios de la siguiente), cuando las mujeres aún necesitaban sentirse muy seguras para elegir. Para darle contexto, Greenwood vivía en el Mad Men de una editorial. El amor, o la falta de este, su relación con la madre, el uso de anticonceptivos, la habilidad de encajar en los grupos sociales. Todo lo que entonces, como ahora, pero con ataduras, implicaba preocupación.
The bell jar narra episódicamente las fases de la depresión, contadas por una escritora deprimida, acostumbrada a los borbotones de la poesía. Debe su título a una feliz descripción del estado de la protagonista, que dice sentirse atrapada en una campana de cristal, peleando para ganar aire.
Creo que este libro comienza con una gran frase, digna de su posterior reconocimiento:
«Era un verano extraño, sofocante, el verano en que electrocutaron a los Rosenberg, y yo no sabía qué estaba haciendo en Nueva York. Les tengo manía a las ejecuciones».
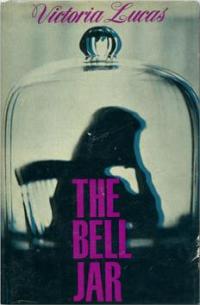
Cubierta de la primera edición, firmada con seudónimo
Para Plath fue su primera y única novela, y resulta sorprendente lo bien que manejó los diálogos y que con 31 años fuese capaz de trazar un personaje tan redondo como Greenwood.
Tuve la suerte de comprar la primera edición que se publicó en castellano, traducido con decencia por Elena Rius, muy al contrario que Ariel, un libro de poemas cuya lectura en castellano presenta a una Sylvia Plath completamente distinta a la real. Años más tarde, releí el libro un par de veces, ya en inglés, con la distancia que da soplar velas. También entonces lo disfruté sufriendo un poco, que es como creo que terminas no queriendo que se acabe un libro.
Al terminar La campana de cristal, inicié una época maníaca dedicada a conocer a Sylvia Plath. Leí todo, de la cabeza a los pies, incluidas varias biografías y algún ensayo. Con frecuencia pensaba en sus hijos, Frieda y Nicholas, y en que tuvieron, durante muy poco tiempo, una madre genial como artista, alejada por completo de la realidad. No dejaba de recrear a Plath sellando las rendijas bajo las puertas para que el gas del horno se quedara en la cocina, mientras los niños aún dormían. Y así es como imagino casi siempre a Sylvia Plath: buscando un camino para marcharse sola.
- Emma (Jane Austen: Emma, John Murray, 1815)
Siguiendo con los autores fetiche, más o menos en la misma época en que superé The bell jar, me puse con Jane Austen. Digamos que, en el instituto, las lecturas del curso pasaban por el realismo europeo, y yo salté de Flaubert y Zola a Austen sin pasar por Dickens, lo cual conllevó cierta confusión inicial, que me sacudí gracias a mi padre y sus lecciones de Historia social durante la cena.
 Habría podido escoger otras obras mucho más conocidas de Austen, llevadas al cine con cierta gracia, pero me quedo con Emma, aunque solo sea por el desafío que Austen lanzó antes de escribirla:
Habría podido escoger otras obras mucho más conocidas de Austen, llevadas al cine con cierta gracia, pero me quedo con Emma, aunque solo sea por el desafío que Austen lanzó antes de escribirla:
«Inventaré una heroína que no guste a nadie salvo a mí».
A los 20 años, Emma disfruta haciendo de celestina porque le encanta que las personas de su entorno se enamoren y casen. Esa afición permite que varios personajes establezcan relaciones y caigan en curiosos malentendidos, que solo el destino y la buena voluntad de Emma pueden deshacer. Ella, quien parece vivir al margen del amor, acaba descubriendo que pertenece a George Knightley, el vecino mucho mayor que ella, solitario y confidente, al que acude cuando necesita ser reconfortada.
Jane Austen, Emma, es pura ilusión de que vivir puede resultar sencillo, y las dificultades propias de cada día, obstáculos cuya superación está al alcance con empeño.
La versión optimista de la Revolución Industrial acerca a un ambiente refinado y socialmente distinguido, muy lejos de los obreros con rostros tiznados por el carbón que incluían los libros de texto. Supongo que esa alegría burguesa me llevó de la mano hacia una escritora que, con el tiempo, fue reinterpretada como feminista.
Aunque las hermanas Brontë (con Jane Eyre –Charlotte– y Cumbres borrascosas/Wuthering Heights –Emily–) plantearon historias mucho más trágicas y tortuosas –bastante más dignas de mi costumbre–, fue Emma quien me hizo llegar a clase antes de las 8.00 h confiando en que el amor puede ser tan complicado como divertido.
- Reencuentro (Fred Uhlman: Reunion, Collins And Harvill Press, 1977)
Creo que Uhlman publicó solo tres obras, y Reencuentro es, sin duda, la más conocida, porque, sobre todo, se dedicaba a pintar.
 Este libro también lo leí en la adolescencia, y es posible que antes de los 16 años. Por tratarse de una historia de amistad cuyos protagonistas eran también adolescentes, y narrar cómo esa relación se mantiene en mitad de la guerra, pese a los elementos socio-políticos en contra, lo leí en seguida, a trompicones, con el vértigo de los malos lectores que se identifican con los personajes.
Este libro también lo leí en la adolescencia, y es posible que antes de los 16 años. Por tratarse de una historia de amistad cuyos protagonistas eran también adolescentes, y narrar cómo esa relación se mantiene en mitad de la guerra, pese a los elementos socio-políticos en contra, lo leí en seguida, a trompicones, con el vértigo de los malos lectores que se identifican con los personajes.
«No recuerdo exactamente cuándo decidí que Konradin tenía que ser mi amigo, pero de lo que no dudé es de que algún día lo sería […]. Entre los 16 y los 18 años, los jóvenes combinan a veces una cándida inocencia, una pureza radiante de cuerpo y mente, con un anhelo exasperado de devoción absoluta y desinteresada. Generalmente, esta etapa solo dura un breve lapso, pero por su intensidad y singularidad, perdura como una de las experiencias más preciosas de la vida.»
Pasada la treintena, no he releído este libro porque quiero que su memoria coincida con la de los personajes. Se trata de una elección arriesgada, porque, tal vez, comprobaría que se trata de una obra menor (sustituible, por ejemplo, por las nunca demasiado recomendadas Cartas a un joven poeta (Rainer M. Rilke: Briefe an einen jungen Dichter), indigna de cualquier lista. Lo que sucede es que la guardo como en un museo de libros protegidos, porque ni la opinión de los mayores expertos ni el paso del tiempo deben arruinar un recuerdo de juventud. Además, a estas alturas, cuando «amigos por los que darías la vida» te queda uno, vale la pena conservar en formol aquella sensación de que ese libro hablaba de ti, sesenta años antes, pero de ti al fin y al cabo.
- En Grand Central Station me senté y lloré (Elizabeth Smart: By Grand Central Station, I sat down and wept)
 Este libro lo tradujo Lumen, y gracias a ellos lo leí la primera vez. Ahora he visto que Periférica dispone de los derechos y lo editó a posteriori. Lo de Lumen no es extraño: Esther Tusquets dirigió esta editorial catalana cerca de cuarenta años, y suyo fue el mérito de publicar traducciones de autores como Beckett, Styron, Woolf, Joyce, Céline o Sontag.
Este libro lo tradujo Lumen, y gracias a ellos lo leí la primera vez. Ahora he visto que Periférica dispone de los derechos y lo editó a posteriori. Lo de Lumen no es extraño: Esther Tusquets dirigió esta editorial catalana cerca de cuarenta años, y suyo fue el mérito de publicar traducciones de autores como Beckett, Styron, Woolf, Joyce, Céline o Sontag.
En Grand Central Station… se publicó originalmente en 1945, y solo se imprimieron dos mil ejemplares, de los cuales buena parte los compró la madre de la escritora, avergonzada de su hija por haber hecho pública una obra tan obscena y, más que nada, autobiográfica. Esa misma madre hizo lo que pudo para que En Grand Central Station… fuera censurado en Canadá, el país de origen de Smart. Hasta 1966, no se reeditó, por Panther Books, en Inglaterra.
Desde el punto de vista formal, lo más importante es que se escribió como auténtica prosa poética, siguiendo las reglas de la métrica. En concreto, sus pies son mayoritariamente anapestos. En cuanto al fondo, es un texto autobiográfico, basado en el amor que Smart sentía por el poeta británico George G. Barker, quien, por aquel entonces, estaba casado. La canadiense recorrió el mundo siguiendo a Barker, que le prometió una y mil veces que dejaría a su esposa, si bien nunca lo hizo. Con ella mantuvo una intensa relación, hasta el punto de que tuvieron cuatro hijos (de los quince que se le cuentan a Barker, con cuatro mujeres distintas). Como madre soltera, desarrolló al tiempo una carrera en el ámbito de la publicidad y la Administración. Llegó a ser la copy writer mejor pagada de Inglaterra.
Hay que leer En Grand Central Station… con la voluntad de dejarse llevar. Solo así puede comprenderse, sin que la oda al amor que contiene se transforme en un montón de pretendidas frases cursis.
«Me siento sola. No consigo ser una santa. Sé lo que quiero. A quién quiero. Lo escogí a él, de entre todas las cosas. Fría y deliberadamente, lo elegí. Pero la pasión no fue fría. Me prendió fuego. Incendió el mundo. Amor, amor, alivia mi corazón, abrázame, alivia mi corazón. ¿No notas cómo se mueve ese hijo de puta?»

Elizabeth Smart, en 1942
Library and Archives Canada/Alice Van Wart fonds/LMS-0165/MSS
La primera hija de Smart nació en el destierro de Pender Harbour, en la Columbia Británica. Era una aldea de pescadores alejada seis horas en barco de la deshonra que, para la familia, implicaba un bebé nacido fuera del matrimonio. La escritora sacó adelante el libro en los últimos meses de su embarazo, aunque muchos de los párrafos habían sido redactados a lo largo de toda la vida de Elizabeth.
La carga de profundidad de esta obra es enorme. Es un libro de libros, una especie de collage, porque hay referencias a la Biblia, Rousseau, Shakespeare, etc.
Queda dicho que la prosa poética ha sido responsable de millones de bazofias vendidas como literatura, pero no es el caso. Cuando a los 16 años leí En Grand Central Station, creí que era difícil hacerlo mejor. Hoy aún lo pienso.
- Cerca del corazón salvaje (Clarice Lispector: Perto do coraçao selvagem, A Noite, 1943)
Me pasa con Clarise Lispector que no encuentro las palabras para describir lo que escribe alguien que las usa tan bien. Por eso es complicado que dé una versión imparcial de esta obra y su autora, porque no me alcanza.
Debo a una profesora de escritura creativa haberla encontrado, y a Siruela y Mondadori, tener la valentía de editar en castellano casi toda su obra.
Solo el título del libro merece un epitafio, una canción propia, una efeméride; no sé, algo que lo diferencie de todos los títulos que, cada año, se publican. Es, como la bibliografía de Lispector, un mundo aparte.
Hay autores que escriben desde sus historias; otros, desde sus vidas; muy pocos, desde adentro; y la gran mayoría, desde la combinación entre imaginación, talento y técnica. Lispector siempre escribió desde adentro. A la sugerencia de una amiga para que revisara ciertas partes de este libro, respondió: «Cuando releo lo que he escrito, es como si me tragara mi propio vómito».
Cerca del corazón salvaje fue la primera novela de Lispector (la escribió con 23 años), y está concebida como la biografía inconexa de Joana, su protagonista, contada desde las emociones y la introspección. Las vivencias de una joven que se asoma a la vida con curiosidad y desapego, y con el pasar del tiempo llena de palabras lo que al principio no acertaba a describir.
«Se casó. El amor vino a afirmar todas las cosas viejas de cuya existencia solo sabía sin haber aceptado nunca su sentido. El mundo giraba bajo sus pies, había dos sexos entre los humanos, una línea unía el hambre a la saciedad, el amor de los animales, las aguas de las lluvias se encaminaban hacia el mar, los niños eran seres que tenían que crecer, en la tierra la semilla se convertiría en planta… […] El centro luminoso de las cosas, la afirmación durmiendo debajo de todo, la armonía existente bajo lo que no entendía.»
Cuando leí este libro, tendría los mismos años que la escritora al redactarlo. Las dos estábamos en la Universidad, pero ni en un millón de años habría podido yo verbalizar mis dudas con la calma precisa para hacer de ellos algo perdurable.
- Nueve cuentos (J.D. Salinger: Nine stories, Little, Brown and Company, 1953)

J.D. Salinger, en 1952
Getty Images / San Diego Historical Society
Salinger es una debilidad nada original que muchos paseamos en el bolsillo del abrigo cada invierno. Me quedo con este libro, aunque El guardián entre el centeno (The catcher in the rye, Little, Brown and Company, 1951) sea la razón por la que me empeñé en escribir como si hubiera nacido en Nebraska.
Cada una de las historias que Salinger publicó en esta compilación destaca por su manejo de los diálogos, ágil y ligero, sin dar tiempo a que el lector piense qué pasará porque está demasiado ocupado en el ritmo de lo que de verdad sucede. Y ocurre que los hechos tampoco son a priori demasiado importantes, pero la propia banalidad de los relatos esconde esas verdades invisibles del hiperrealismo.
J.D. Salinger publicó poco, lo cual hace que sus obras tengan aun más valor. Con esta antología, ha prestigiado el cuento para siempre, y concedido importancia a los momentos triviales. Casi todo pasa en instantes nada decisivos, y de eso se dan cuenta pocos escritores.
- Tan fuerte, tan cerca (Jonathan Safran Foer: Extremely loud and incredibly close, Houghton Mifflin, 2005)
Sigo sin entender por qué la traducción (Lumen, 2005) de este libro incluyó modificar el sentido de su título, más que nada porque la sustitución de «extremadamente» por «tan» ni siquiera responde a una cuestión musical…
Safran Foer, uno de los autores que yo habría querido ser. Aparte de talento, tiene una casa en Brooklyn y sabe a ciencia cierta que comer animales es abominable, por lo que le envidio tanto su claridad de ideas con respecto a la alimentación como su prosa, sin contar que está casado con la no menos impresionante autora Nicole Krauss.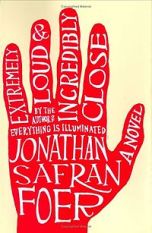
Desconfío de los libros para mayores que protagonizan niños. No me gustan porque, desde que vi la película El tambor de hojalata, los personajes pequeños inventados por gente grande me generan desasosiego, como si en cualquier momento fueran a tocar el tambor sin parar.
En este caso, Oskar Schell, el niño protagonista de 9 años, no solo no me desquició, sino que de hecho generó una ternura muy por encima de mis expectativas.
Extremely loud and incredibly close describe la pérdida de Oskar –su padre murió en el atentado del 11 de septiembre, en las Torres Gemelas– y el viaje alucinante que un niño tiene que hacer para convivir con esa cosa interior que es la tristeza infantil.
Nada de lo que yo diga hace de este libro algo fundamental, pero cuando lo leí confirmé que solo aceptamos la desgracia cuando estamos dispuestos a hacerle sitio. Antes, no cabe.
- Una historia del amor (Nikole Krauss: The history of love, W.W. Norton & Company, 2005)
De nuevo, la editorial (Salamandra) que decidió publicar la primera novela de Krauss creyó conveniente minimizar la extensión de su título: en lugar de La historia del amor, optó por circunscribir la trama a Una historia del amor. La coincidencia de que esto le ocurriera también a su marido me hace pensar que se trata de una pareja con tendencia a abarcar la realidad de un golpe, y que sus traductores asumen que, por ser jóvenes y atrevidos, alguien debe corregir su osadía.
Es esta una novela muy valiente, pues además de inspirarse en una historia de amor, aprovecha el paraguas de la familia para construir un texto complejo (varias partes y narradores, distintas interpretaciones) y delicado. Krauss goza del poder de recrear generaciones completas sin que parezca que se esfuerza tanto, y de viajar con la obra y por la obra sin cansarse en absoluto.
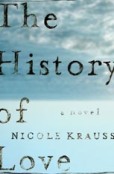 La narración acompaña a Alma y Leo, dos personajes que cargan con el destino judío-emigrante a cuestas. La herencia de su diáspora conduce su inconexa historia de amor. Es «la» historia del amor porque Leo y Alma viven la guerra para encontrarse; todas las batallas factibles quedan resumidas en ellos.
La narración acompaña a Alma y Leo, dos personajes que cargan con el destino judío-emigrante a cuestas. La herencia de su diáspora conduce su inconexa historia de amor. Es «la» historia del amor porque Leo y Alma viven la guerra para encontrarse; todas las batallas factibles quedan resumidas en ellos.
Conmueve que Nicole Krauss escribiera una novela tan apegada a sus raíces con la distancia adecuada como para resultar legible. Más todavía me gustó su forma de organizar el caos que media entre la Segunda Guerra Mundial y el EE.UU de nuestros días escapando de la fatiga que da la, a veces, obligatoria cronología.
Este libro hizo que releyera pasajes enteros por si acaso se me escapaba algo. También me provocó la falta de oxígeno que generan los amores entreverados, y el deseo de tomar parte en el argumento. Como si cerrando las tapas se pudiera garantizar que los personajes permanecerán aquietados un tiempo más, hasta que yo decidiera leer y darles su final.
- Hablando del asunto (Julian Barnes: Talking it over, Jonathan Cape, 1991)

Julian Barnes, sin fecha
Fotografía atribuida a Miriam Reik
Julian Barnes lleva tanto tiempo en mis estanterías que lo hago responsable por haberlas combado. Tan es así, que en ocasiones creo verlo en mi salón, empuñando una pluma y reduciendo a un discurso conciso y ordenado todos mis errores creativos, mi falta de disciplina; echándome la culpa por el insomnio que me produce escribir sin llegar a contar absolutamente nada. Justo lo contrario de Hablando del asunto (Anagrama, 1996).
En este libro, hay tres narradores, que se corresponden con las voces de un triángulo amoroso, donde el tipo irresponsable y espontáneo se enamora de la mujer de su mejor amigo, asentado, cabal, dueño de sí mismo. Hay humor, nostalgia, furia y menos saliva y gritos que si la novela hubiera sido francesa.
Lo he prestado ocho veces; tres no me lo devolvieron, pero siempre, aunque quizá mintieron, dijeron que les había gustado. También lo he regalado, porque solo regalo libros que ya he leído, salvo que la otra persona lea poco o nos estemos conociendo, en cuyo caso seguramente no le regalaré un libro, sino cualquier otra cosa.
- Pájaros de América (Lorrie Moore: Birds of America, Knopf, 1998)
Para hablar de la gente común, podría haber escogido a Anne Tyler, Alice Munro y Rachel Cusk, o a gérmenes como Richard Yates, Richard Ford o John Cheever. Un plato combinado de todos alcanzaría la perfección. Pero aquel día, a cierta hora, estaba leyendo Pájaros de América.
 Este libro contiene doce relatos que son mirar por la ventana y ver. Lo habitual de viajar, de que un familiar enferme, de fracasar en según qué relación y volver a intentarlo. Todo recurrente; suena tan bien, que apetece pasar por ello.
Este libro contiene doce relatos que son mirar por la ventana y ver. Lo habitual de viajar, de que un familiar enferme, de fracasar en según qué relación y volver a intentarlo. Todo recurrente; suena tan bien, que apetece pasar por ello.
Salamandra publicó la colección de cuentos en 2000, si bien la última novela de Moore, Al pie de la escalera (A gate at the stairs, Random House, 2009) fue editada en España por Seix Barral. Viendo el ritmo creador de Moore, diría que le cuesta querer decir algo, y le agradezco mucho que se contenga, porque lo que hay tras los cristales empuja demasiado a cerrar los ojos.
- Agnes (Peter Stamm: Agnes, Fischer Taschenbuch Verlag, 1998)
Este último libro impar queda aquí no por casualidad. Ya conté que Stamm se ha convertido en un acompañante silencioso y reiterado desde que soy capaz de leerlo en su idioma. Lo que a lo mejor dejé sin decir es que Agnes, esa «novelita» que, solo por su tamaño, muchos tacharían de menor, consiguió hace un par de años doblegarme. Lo hizo desde la primera frase:
«Agnes está muerta. Una historia la ha matado. Nada me queda de ella excepto esa historia».

Peter Stamm, sin fecha
Hartmann & Stauffacher
Decía el autor en la presentación de este tomo en España que «Nunca se vive con una persona, sino con la imagen que se tiene de ella», y resumía bien el sentir general del libro entero: que las relaciones, sobre todo, las de pareja, se pueden entender por igual o de manera diferente, y son las asimetrías las que complican el percal. El camino hacia la distancia que facilite los nexos queda descrito en Agnes con el bisturí que Stamm reserva para las oportunidades en que él debe, escueza o no, explicarse.
Una tragedia de amor y muerte, eso es este libro, que como drama breve aguanta dos trayectos de casa al trabajo, y viceversa, porque para contar lo que ha de decir le bastan 150 páginas y un dolor de pecho que divide el cuerpo entre lo que sabes de la vida y lo que te queda por aprender.
Etiquetas: Libros, Recomendación
 A Banville lo precede una comparación con Nabokov, lo que es como decir que la tortilla de patatas que prepara tu madre sabe mejor que la de Arzak. Arriesgado, temerario, casi vanguardista. Imagino que la equivalencia es producto de la combinación en su obra entre la descripción minuciosa de las relaciones humanas y la ristra de sensualidad que, sin ser irritante, promueve una imagen perversa y cándida –simultáneamente, sí– del género humano.
A Banville lo precede una comparación con Nabokov, lo que es como decir que la tortilla de patatas que prepara tu madre sabe mejor que la de Arzak. Arriesgado, temerario, casi vanguardista. Imagino que la equivalencia es producto de la combinación en su obra entre la descripción minuciosa de las relaciones humanas y la ristra de sensualidad que, sin ser irritante, promueve una imagen perversa y cándida –simultáneamente, sí– del género humano.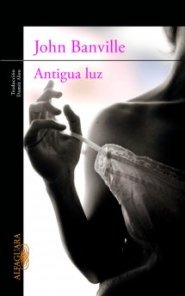 La novela –editada en España por Alfaguara como Antigua luz– no traspasa al lector en ninguno de sus momentos cumbre, ni siquiera cuando el romance entre el chico de pueblo y la mujer adulta es descubierto por su mejor amigo. De hecho, la amistad entre el personaje de Billy y el protagonista nunca destaca por ser íntima. A los amigos íntimos por supuesto que se los puede mentir. Mucho más fácil es ocultarles cosas, como esas que dan cierta vergüenza si acaso pasan por su filtro y reciben un veredicto desfavorable en forma de mirada. Hasta ahí, conforme. Lo que no compro es que un adolescente con un mejor amigo no dedique siquiera un par de párrafos a describir con alegría ese vínculo, trascendental entre los 12 y los 18 años. Si alguien me dice que eso se debe a que su amor por la señora Gray eclipsa cualquier otra relación que pudiera mantener, chillaré.
La novela –editada en España por Alfaguara como Antigua luz– no traspasa al lector en ninguno de sus momentos cumbre, ni siquiera cuando el romance entre el chico de pueblo y la mujer adulta es descubierto por su mejor amigo. De hecho, la amistad entre el personaje de Billy y el protagonista nunca destaca por ser íntima. A los amigos íntimos por supuesto que se los puede mentir. Mucho más fácil es ocultarles cosas, como esas que dan cierta vergüenza si acaso pasan por su filtro y reciben un veredicto desfavorable en forma de mirada. Hasta ahí, conforme. Lo que no compro es que un adolescente con un mejor amigo no dedique siquiera un par de párrafos a describir con alegría ese vínculo, trascendental entre los 12 y los 18 años. Si alguien me dice que eso se debe a que su amor por la señora Gray eclipsa cualquier otra relación que pudiera mantener, chillaré.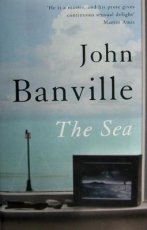 Lo siento mucho por mi padre, que venera a «Benjamin Black», seudónimo de Banville cuando se pone el traje de patólogo y narra los avatares del doctor Garret Quirke. Él disfruta mucho con las tramas de profesionales no policías. Tras cincuenta años leyendo novelas policiacas, los fontaneros metidos a investigador privado han acabado por conquistarlo.
Lo siento mucho por mi padre, que venera a «Benjamin Black», seudónimo de Banville cuando se pone el traje de patólogo y narra los avatares del doctor Garret Quirke. Él disfruta mucho con las tramas de profesionales no policías. Tras cincuenta años leyendo novelas policiacas, los fontaneros metidos a investigador privado han acabado por conquistarlo.